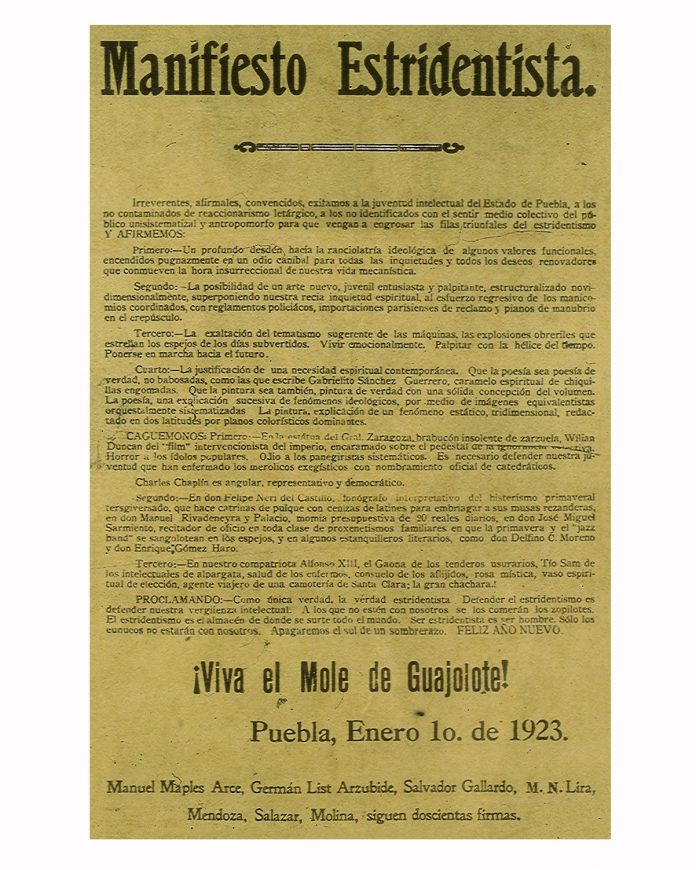Capitulo del libro: A la orilla de este río de Maples Arce
Pequeño Retablo, por Manuel Maples Arce*
Cuando apareció el cometa Haley, visible en las madrugadas, tuve una impresión mágica.
Desde que la noticia se esparció en la escuela nos pusimos en agitación. Hacíamos mil conjeturas de sus augurios y avisos; sobre el tamaño de su cauda; lo que tardan los cometas en regresar, y tantos otros comentarios y cálculos. Mi vecina me contaba que hacía mucho tiempo, cuando ella era niña, había aparecido un cometa. En la fecha aguardada pedí que me despertaran. Ni siquiera esperé estar completamente vestido para asomarme a la ventana. Ya en el cielo azul de la fresca noche tropical, trémula de estrellas, se veía el deslumbrante meteoro, que me produjo un enigmático estupor. El cometa me hacía vagar por la inquietud de otros mundos, por los espacios siderales, sugiriendo infinidad de cosas en mi imaginación. Durante aquella temporada nos levantamos siempre por la noche, y yo miraba incansablemente hacia el cielo con renovada ilusión.
Después de este fenómeno, frecuentemente salía al patio a mirar el cielo espolvoreado de estrellas, cuyo brillo aumentaba en la transparencia de las nocturnas soledades.
Con la ayuda de mi padre me ponía a descifrar aquella maraña sideral. “Fíjate –me decía–: allí está la Estrella Polar, norte de los navegantes; aquél es el Carro de Pegaso, y corriendo la vista, la Osa Menor; en medio está Casiopea, y más abajo Perseo, en que una estrella intermitentemente disminuye de esplendor y se torna más pálida. Hacia la derecha está Andrómeda, y entre la Osa Mayor y la Osa Menor, cerca de la Vía Láctea, se presenta, como un diamante, Vega.”
A las precisiones astronómicas se unían las historias mitológicas de ninfas y princesas convertidas en constelaciones. Todo eso me entretenía enormemente. A veces se me perdían los puntos estelares que fijaban la constelación; la inmensidad convertíase en una pulsación rutilante, pero luego volvían a aparecer. Oír el cálculo de las distancias me daba vértigo, y de tanto mirar hacia la altura sentía una especie de embriaguez celeste. Mi visión, entonces, se identificaba con la presencia del infinito.
Día de Reyes**
En vísperas del Día de Reyes comenzábamos a observar las estrellas. Después de cenar salíamos al patio con mi padre a escrutar el cielo. Tres de ellas lucían en la plenitud del firmamento; representaban a Melchor, Gaspar y Baltasar camino de Belén. No podía imaginarme dónde estaba Belén.
Del Nacimiento hacíamos una representación, con la Virgen, San José y el Niño, en un rincón de la sala. Cubríamos la carpintería con el paxtle, que en abundancia nos traían los arrieros del correo. En lo verde del musgo, un espejo simulaba un lago, un ferrocarrilito corría al borde de una ladera, los borregos se encaramaban en las peñas, y de trecho en trecho, por la montaña, veíanse peregrinos y pastores. Estos juguetes, en su mayor parte,
procedían de los alfareros indios de la sierra de Puebla.
Con ansiedad esperábamos la fecha del seis de enero. La noche anterior poníamos los zapatos. Como no había chimeneas los colocábamos, naturalmente, en una silla, junto a la ventana, a fin de facilitar la tarea de los Magos, que tantos reinos y países tenían que recorrer. Con expectante emoción nos íbamos a acostar aquella noche soñando con lo que recibiríamos. Y a la mañana siguiente, temprano, nos levantábamos para gozar de los regalos, entre los que había muchas cosas pequeñas, juguetes y confites, y libros de
cuentos, que contentaban nuestra fantasía.
A medida que pasaban los años sentí debilitarse mi creencia, y de acuerdo con los hijos del maestro Garizurieta, nuestros vecinos, decidimos espiar la llegada de los Reyes. Yo me dormí en lo que me pareció larga espera, pero mis vecinos me dieron al día siguiente la triste noticia. Cuando el papá colocaba los juguetes, en la oscuridad, creyeron que era el rey negro y se le echaron encima, con lo que se desvaneció el encanto. “Ahora ya saben que no hay Reyes –dijo don Pepe–. Se acabaron los juguetes.”
Cuando me lo contaron, a pesar de mi sospecha, no dejé de sentir cierta tristeza, pues algo encantador se apagaba en mi alma. Sin embargo, tuve mucho cuidado de que no se dieran cuenta mis padres de lo que yo sabía para que no se me suprimieran los aguinaldos a mí también.
***
No sé realmente cómo se encadena el tiempo. Hay cosas que probablemente ocurrieron antes de la fecha en que mi memoria las sitúa, y otras, después, aunque seguramente no muy distantes.
Para los días de difuntos encargaba al ranchero que me trajera unas cañas, y en una habitación casi desamueblada disponía, ayudado por mis hermanas, un altar. Los vigorosos y largos tallos de simétricos nudos se sujetaban a una mesa recubierta de manteles, y en lo alto se enlazaban formando arcos. Sobre la mesa se superponían varios cajones, uno mayor, otro mediano y otro más pequeño, revestidos también con blancos manteles. De
las cañas se colgaban naranjas, limas, jícamas y otras frutas, y ristras de bollitos de anís, una especialidad de Papantla, a la manera totonaca. Se colocaba cualquier imagen en lo alto, y en las gradas, ofrendas de tamales, el plato característico de esos días; pan de semita y mestiza y algunas frutas más completaban el altar. Este juego me proporcionaba gran placer, y además me permitía disponer de las ofrendas a la hora que gustara, cosa no permitida ordinariamente en mi casa.
Había por aquel tiempo la costumbre de salir a chichiquilear. Esta palabra india quería decir que las gentes iban de paseo, de ranchería en ranchería, deteniéndose a comer tamales. Algunos prolongaban su vagabundeo por varios días comiendo y bebiendo a todo su sabor. Muchas veces intenté salir a estas andanzas, pero no lo conseguí, y cuando fui mayor y pude haberlo hecho, la costumbre había ya decaído y yo estaba con el alma en otras cosas.
***
Pared de por medio de mi casa vivía una señora anciana que se llamaba doña Valentina. Hacia ella gravita mi atención por algún tiempo, pues era persona que amaba a los niños y conocía un sinnúmero de episodios nacionales, historias y leyendas que nos entretenían.
Después de haber apenas dado el último bocado de la cena, salía a escape para la casa de nuestra vecina, que estaba ya sentada en una pequeña butaca a la puerta de la sala. Algún grupo jugaba por allí al pan y queso o aljiote, pero a mí me interesaba más la plática de doña Valentina.
Noche tras noche nos reuníamos en torno suyo para escuchar las apasionantes historias. A veces era un episodio de la guerra de Independencia; otras, de la invasión norteamericana o de la intervención francesa, episodios que ella prolongaba morosamente, manteniendo siempre nuestra atención y dejándolo no pocas veces en suspenso, a pesar de nuestras súplicas, para continuarlo a la noche siguiente.
A mis espaldas, tras los muros y tejados emblanquecidos de luna, se alzaba el cerro de La Atalaya, rodeado de una depresión formada por las viejas trincheras que databan de la época de la Intervención Francesa y del Imperio, pues, según referíanos doña Valentina, allí resistieron los mexicanos contra los invasores. Mientras la anciana relataba algún episodio de aquellas batallas, solía yo volver la cabeza, y con gran realismo me imaginaba
el combate y cómo la infantería de los zuavos caía antes de alcanzar el parapeto, cosa que excitaba mi patriotismo.
En ocasiones, nos relataba leyendas antiguas o nos hablaba de la historia de otros países. El tema de los fantasmas, tan enraizado en las tradiciones populares, también formaba parte de su repertorio. Muchas veces nosotros mismos provocábamos la conversación, y aunque conociéramos el pasaje, procurábamos que nos lo volviera a contar.
Cuando mi madre, que posiblemente no me había visto en toda la tarde, preguntaba: “¿Dónde está Manuel?”, la respuesta era siempre: “Está en casa de doña Valentina”, a lo que mi madre argüía invariablemente: “Este muchacho se lo voy a regalar a doña Valentina”, mientras yo, con la imaginación excitada o sobrecogido de susto, oía extrañas consejas de labios de la anciana.
Sus cuentos impresionaban como cosa real y sus recuerdos parecían de encantamiento. ¿Quién había visto a la llorona que se aparecía a unas cuantas calles de nuestra casa lanzando un lamento desgarrador? Algunos aseguraban que llevaba un niño muerto en los brazos. Otro monstruo extraño, el perro negro que lanzaba llamas por los ojos, decíase que aparecía por el callejón del Niño Artillero, de modo que cuando, al oscurecer, debía yo pasar solo por allí, comenzaba a silbar para darme ánimo o apresuraba el paso. ¡Cuánto me impresionaban esos hombrecillos que hacia la media noche jugaban en el portal de la casa de don Félix Castillo, a quienes algún paseante rezagado había visto lanzarse pelotas de fuego! Yo me los imaginaba de manera tan real, que me parecía imposible que no existieran, y en cuanto a las tepas, fantasmas de las horas de insolación, que aparecían en el cerro de La Atalaya después del mediodía, me impresionaban terriblemente.
Entre los compañeros discutíamos a veces sobre la existencia de estos
seres irreales. Había quien aseguraba haberlos visto él mismo o que alguien
los había visto.
En una ocasión se habló mucho en el barrio de un fantasma ensabanado, que al final resultó ser Fello Fuentes, que andaba detrás de una muchacha, la cual quedó maleficiada y, por orden del juez, depositada en una casa respetable. Con este engaño perdí toda reverencia a los fantasmas y me distancié de ellos para siempre.
***
Pero no tan sólo había historias de guerras, de duendes o trasgos en el repertorio de doña Valentina, sino historias de adelantos científicos y aventuras geográficas que encantaban mi imaginación. En casa de esta vecina encontré portentosas horas de esparcimiento.
Cuando pienso en mi niñez, en las noches tropicales aromadas por plantas de intenso perfume, me veo sentado en el umbral de la puerta de doña Valentina, pendiente de sus maravillosos relatos, bajo la cintilación de las estrellas.
—
*El presente texto se trata del Capítulo V del libro «A la orilla de este río», una edición de la Universidad Veracruzana, de las memorias del gran escritor de Papantla, Manuel Maples Arce.
El libro puede consultarse completo dando CLICK AQUÍ.
**El subtítulo es nuestro para facilitar la lectura en medios electrónicos.