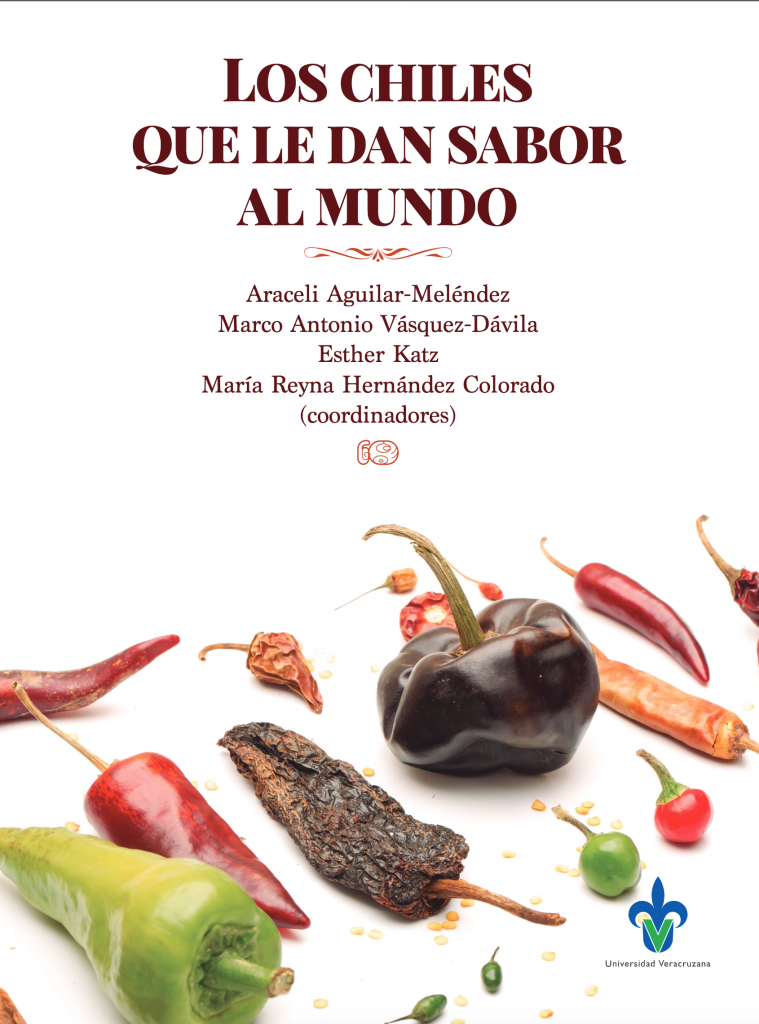En el Istmo somos contadores de cuentos e historias, algunas reales y otras invenciones que surgen de algún lugar de nuestro imaginario. Una de ellas, que ahora se ha vuelto mía, dice que quien robó el fuego a los dioses fue el tlacuache y se lo regaló a la mujer, porque intuyó que sería la mejor cuida dora; esta lo llevó a guardar, lo escondió en la casa y por supuesto lo cobijó en la cocina, en el horno de comiscal (1) ahí lo protegió, lo cuidó, lo atizó y lo alimentó para que fuera expandiendo su calor a las paredes del horno.
Desde entonces la mujer cuece ahí sus totopos, y también esconde el fuego en su cuerpo, en sus caderas; en su huipil lo porta en esos hilos amarillos y rojos, en su cuello y orejas, en ese oro que se cuelga.
Con el maíz cocido hace la masa e inicia su artesanal tarea. Primero las memelas, que son las que resistirán el fuego más alto, luego las lenguas de vaca (ludxhivaca)(2), gueta (3) redonda. Así, el horno va suavizando su calor y llega la hora de pegar en las paredes los totopos, que son las tortillas más delgadas, grandes, medianas o pequeñas, todas perforadas simétricamente con agujeros pequeños, medianos o diminutos para que la humedad de la masa se escape y por sí mismos se despeguen, entonces tenemos unas tortillas tostadas y crujientes. Cuando la mujer ha terminado de hacer sus totopos vuelve a mover las brasas, a entrar en una charla sutil de agradecimiento con el fuego y alegría por su presencia en casa; agrega unos trozos más de leña y despide su jornada.